Dedicado a la memoria y obra de Jane Goodall un ejemplo para todos
Las Profecías Tecnológicas de Cuauhtémoc Valdiosera
Introducción
La inteligencia ha sido considerada durante siglos como una propiedad exclusiva de la mente humana, un destello de singularidad que nos habría separado del resto de las criaturas del planeta. Sin embargo, basta observar con atención la vida animal para descubrir que la inteligencia no se limita al cálculo individual ni al ingenio solitario, sino que en muchos casos se despliega de manera colectiva, en una danza de cooperación donde la suma de las partes crea una mente superior, un tejido vivo de conciencia compartida.
Llegados a este punto, podemos plantearnos qué tipo de «inteligencia» es la que zarandea nuestra bandada de miles de aves que observábamos al comienzo, o la que dirige los cardúmenes integrados por millones de sardinas. Se mueven como si obedeciesen una sola orden. Son muchos, pero son uno.
Su característica principal es que se mueven colectivamente, con rápidas respuestas de los individuos que forman el grupo a los cambios de dirección y velocidad de sus vecinos. Por tierra, mar y aire, encontramos especies con este comportamiento, ya sean las brillantes caballas danzando sincronizadamente en círculos, los queleas comunes de África volando por miles o las hormigas en sus múltiples variantes.
Actúan como superorganismos, que es un término que designa una comunidad inteligente de seres vivos, ya que en ella surgen cualidades que no existen en los organismos individuales que la forman y cuyos integrantes se comportan de forma solidaria, primando el bien general sobre el individual.
Quien haya observado el cielo de Roma al atardecer habrá visto algo parecido a colosales manchas de arena oscura que se mueven con el viento, que cambian de densidad constantemente, como globos que se inflan y se desinflan. Son estorninos: hacen y deshacen formaciones en un espectáculo perfecto sin coreógrafo, y nunca se separan. A medida que nos acercamos, el sonido que comenzó siendo como el de las hojas de un bosque cuando el viento las bambolea, se convierte en un estridente coro de piares, y las manchas adquieren la forma de animales voladores.
De uno en uno, nos resultan familiares. Pero cuando vuelan en montones de hasta 50.000 ejemplares, son aterradoramente bellos en su inmensidad. Ocurre con muchas aves. La naturaleza se manifiesta en diferentes lugares con las mismas leyes. Unas leyes que no conocemos. Por eso nos asombran.
El murmullo de un banco de peces en movimiento, las migraciones perfectamente coordinadas de los gansos que surcan los cielos, la compleja organización de una colmena de abejas o de un hormiguero subterráneo, son ejemplos palpables de una inteligencia que no pertenece a un solo individuo, sino a la comunidad entera. Se trata de un lenguaje sin palabras, un entendimiento silencioso, que opera con la precisión de un mecanismo invisible y que revela que la naturaleza ha encontrado formas de pensamiento que no descansan en un cerebro aislado, sino en la interconexión misma.
El ser humano, tan orgulloso de su raciocinio, debería detenerse a contemplar esta inteligencia coral. Las hormigas, por ejemplo, han perfeccionado el arte de la división del trabajo, construyendo verdaderas ciudades subterráneas donde cada túnel tiene un propósito y cada miembro cumple una función específica. Ninguna hormiga conoce el plano completo, y sin embargo el hormiguero entero se levanta como un organismo coherente.
Las abejas, por su parte, han descubierto el poder de la comunicación danzada: un movimiento vibrante de un cuerpo es capaz de guiar a toda la colmena hacia la fuente de néctar más abundante, demostrando que el conocimiento puede transmitirse sin palabras y que la confianza en el colectivo garantiza la supervivencia.
En los océanos, los peces viajan en cardúmenes que se mueven como un solo cuerpo. Ante un depredador, el cardumen se contrae, se abre, gira con sincronicidad perfecta, confundiendo al atacante y protegiendo la vida de la mayoría. Ningún pez “decide” la estrategia; más bien, es la sensibilidad compartida la que permite la acción conjunta. Y lo mismo ocurre con las aves migratorias que, en formación de V, logran recorrer miles de kilómetros: el esfuerzo se reparte, cada ave aprovecha la corriente generada por la que vuela adelante y, cuando la líder se agota, otra toma su lugar. No hay jerarquía rígida, sino un ciclo de relevos que asegura la continuidad del viaje.
Estas expresiones de inteligencia colectiva nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia condición
Los humanos, en ocasiones, hemos reducido la cooperación a la utilidad económica o a la conveniencia social, olvidando que la vida misma depende de la interdependencia. La pandemia, las crisis climáticas y los desafíos globales actuales nos han recordado que ningún individuo, ningún país siquiera, puede salvarse por sí solo. Solo una acción conjunta, tejida en solidaridad, puede enfrentar los riesgos que amenazan a toda la especie.
Quizás lo que admiramos en los animales no es solo su eficacia, sino su armonía. Ellos no se enredan en egos ni disputas de poder: Actúan desde la necesidad común, siguiendo un instinto que podríamos traducir como sabiduría compartida. La colmena no florece porque una abeja quiera brillar más que las demás, sino porque cada abeja se reconoce como parte inseparable de un organismo mayor. El cardumen no sobrevive por la astucia de un solo pez, sino por la coordinación que hace de muchos cuerpos una sola entidad viviente.
Frente a estas lecciones, ¿no deberíamos nosotros, criaturas que nos proclamamos racionales, aprender a pensar más allá de la individualidad? ¿No deberíamos mirar en el espejo de la naturaleza y comprender que la verdadera inteligencia consiste en crear redes de cooperación, en hacer del conocimiento un bien común, en actuar como células de un organismo que llamamos humanidad?
La danza que guía a una colmena
Hay un espectáculo discreto bajo la cúpula de cera: la «danza» de las abejas, ese lenguaje corporal que Thomas Seeley desentrañó a lo largo de años de observación. Lo fascinante no es sólo que una abeja muestre la dirección del alimento, sino que la colmena interpreta, pondera y decide colectivamente qué fuentes de néctar merecen ser perseguidas. No hay un consejo que vote; hay un proceso de oferta y demanda, de reforzamientos y retiradas, donde la energía de la colonia se despliega como una economía viviente.
Seeley nos enseñó que la colmena actúa como un órgano de selección: Las indicaciones del baile se traducen en exploraciones, en retornos rítmicos, en una acumulación de confianza que, alcanzado cierto umbral, inclina la decisión hacia una u otra dirección. Esa sabiduría distribuida tiene algo de sutilmente democrático: la preferencia emerge de la interacción entre muchas voces pequeñas, y la colonia, sin un cerebro central que dirija, alcanza resoluciones eficientes. La belleza de la imagen —cientos de cuerpos mínimamente informados cooperando en una decisión que protege a la comunidad— contiene un mensaje claro para nosotros: La comunicación y la retroalimentación son el corazón de la inteligencia colectiva.
Hormigas: Arquitectas y computadoras sin arquitectos
En los suelos y grietas, las hormigas han desarrollo repertorios que parecen escritos por una mente colectiva. Con reglas sencillas —seguir un rastro químico, responder a la intensidad de una señal, modificar la velocidad o el rumbo según la densidad de vecinos—, las colonias organizan rutas, construyen estructuras, cultivan hongos y regulan sus recursos. Investigadores que estudian modelos matemáticos y mediciones experimentales han mostrado cómo procesos de reforzamiento positivo y retroalimentación negativa permiten a los hormigueros seleccionar la ruta más corta a una comida, estabilizar actividades esenciales y adaptarse cuando el entorno cambia.
El encanto del comportamiento de las hormigas radica en que cada individuo opera con información local; sin planos ni líderes visibles, la colonia produce soluciones que a los ojos humanos parecen diseñadas. Aquella estampa de un hormiguero que abre sus cámaras, regula su temperatura o repara sus pistas cuando una rama cae, no es resultado de un proyecto preconcebido sino de una inteligencia emergente: Una red de reglas simples que, combinadas, alcanzan complejidad funcional.

Redes y modelos: Física que explica bandadas
La física también se ha asomado a los movimientos colectivos. El modelo de Vicsek y colaboradores mostró que partículas sencillas, siguiendo reglas de alineamiento con sus vecinos y sujetas a ruido, pueden pasar de caos a orden. Esa transición, en la que aparece un movimiento coherente, explica por qué bandadas y cardúmenes forman patrones y reaccionan en bloque ante perturbaciones.
A partir de estos modelos, biólogos y físicos han construido puentes conceptuales entre la teoría y la observación. Nos dicen que el «orden» colectivo no requiere una mente superior, basta que las interacciones locales sean adecuadas. La matemática de la autoorganización nos ofrece un mapa para comprender cómo se forman las formas: olas, giros, compresiones que confunden al depredador y salvan vidas.
Pájaros, palomas y el liderazgo líquido
No todas las agrupaciones funcionan como una unanimidad mansa. En algunos casos hay jerarquías flexibles: estudios en palomas han revelado que las bandadas pueden presentar un orden jerárquico de liderazgo —uno o varios líderes temporales que influyen en la dirección— pero esa jerarquía es móvil y dependiente de contexto. Un ave con mejor información de navegación puede dirigir en un tramo, y otra en otro.
Esta dinámica hace patente algo crucial: La inteligencia colectiva convive con la especialización. No se trata de uniformidad. A menudo la mejor solución aparece cuando algunos individuos con conocimiento puntual guían y los demás responden. Es un reparto de roles que, lejos de anular la autonomía, la integra en una inteligencia mayor.
Peces y la coreografía del cardumen
El cardumen es un tapiz en movimiento. Allí la preservación es coreografía: ante el peligro, la masa gira, se densifica, distribuye el riesgo. Los estudios que observan a los peces han revelado que reglas de atracción, repulsión y alineamiento entre vecinos generan las formaciones que conocemos. Experimentos y modelos han mostrado también otra lección: la presencia de individuos informados o persistentes puede dirigir a todo el grupo, pero el grupo puede, igualmente, anular a esos líderes si la mayoría marcha en otra dirección.
Así, el cardumen encarna dos ideas que se repiten en la naturaleza: Por un lado, la potencia de la sencillez —reglas locales para problemas globales—; por otro, la resiliencia que aporta una masa distribuida frente a la fragilidad de la dependencia de un único líder.
Moho inteligente: El asombro de lo sin-neuronal
Si queremos ensanchar todavía más la noción de inteligencia colectiva, debemos mirar al moho plasmodial, Physarum polycephalum. Sin neuronas ni órganos centrales, este organismo ha sido capaz de resolver laberintos y trazar redes eficientes entre fuentes de alimento. Las experimentaciones, mostradas en trabajos que maravillaron a la comunidad científica, revelan que la morfología de sus venas se reorganiza según flujos y refuerzos: las rutas que transportan más nutrientes se engrosan, las menos útiles se reabsorben.
El resultado es una forma de «computación material»: El moho, por su dinámica física y química, realiza operaciones equivalentes a encontrar caminos óptimos o memorizar soluciones temporales. Este fenómeno nos recuerda que la inteligencia colectiva no exige necesariamente cerebro; basta con un medio con memoria y retroalimentación para que emerja capacidad de resolución.
Termitas, termorregulación y arquitectura colectiva
Los termiteros son prodigios de ingeniería ecológica: ventilación pasiva, termorregulación y redes de túneles que mantienen condiciones internas estables. Los arquitectos humanos han mirado estos montículos con admiración y curiosidad: ¿cómo una masa de individuos, cada uno con reglas simples, puede erigir estructuras que resuelven problemas de intercambio de calor, humedad y ventilación?
La respuesta, ya conocida por algunos naturalistas y explorada por la modelización contemporánea, es nuevamente la autoorganización. Las termitas responden a microgradientes, hormigón húmedo o seco, al material disponible; a partir de esas reacciones locales, emergen ventilaciones y cámaras con propiedades físicas que benefician a la colonia.
Mamíferos y votaciones sin palabras
En sociedades más complejas, como la de los primates, la inteligencia colectiva muestra matices sociales: no siempre es anónima ni puramente local. Estudios en babuinos han mostrado que las decisiones de movimiento —hacia dónde marchar tras abandonar el sitio de descanso— emergen por un proceso de consenso donde varios iniciadores y la amplitud del acuerdo influyen más que la jerarquía estricta. En otras palabras: La elección nace de un diálogo silencioso, de múltiples impulsos que compiten y se combinan hasta que el grupo converge.
Los mamíferos cooperativos como los suricatos muestran otra faceta: Comportamientos como el de centinela, donde individuos se elevan y vigilan desde una altura mientras los demás se alimentan, constituyen una forma de organización colectiva que distribuye riesgos y beneficios; la investigación ha mostrado que este acto no es siempre altruista en sentido simple, sino parte de una estrategia social lo suficientemente flexible como para mantenerse en el tiempo.
Aplicaciones, algoritmos y lecciones para la humanidad
Los biólogos no han sido los únicos atentos: ingenieros, informáticos y diseñadores han traducido las lecciones de la naturaleza a algoritmos y tecnologías. Termos de búsqueda, optimizadores y robots cooperativos se han inspirado en los ant-colony algoritmo, en modelos de movimientos colectivos y en la modularidad de la colmena. Algunas de estas técnicas ya resuelven problemas de enrutamiento, optimización y diseño robusto.
Más allá del uso instrumental, la lección ética y política permanece. Observando a las colmenas, a los cardúmenes y a los usurpadores de laberintos sin neuronas, surge una invitación: reimaginar nuestras instituciones, nuestras redes de conocimiento y nuestra economía en términos de colaboración distribuida, retroalimentación y tolerancia al error. Si la colonia prospera por la comunicación honesta y la respuesta local, nuestras sociedades podrían mejorar cuando creen mecanismos que permitan la expresión de muchas voces y la integración de la información dispersa.
La naturaleza no nos propone una utopía sin conflicto; nos entrega, más bien, un compendio de soluciones humildes y poderosas: la colaboración distribuida, la comunicación de señales fiables y la capacidad de transformar lo local en lo global. Si logramos integrar esas lecciones, quizá la próxima decisión colectiva humana —la que nos permita afrontar cambios climáticos, pandemias y desigualdades— tenga la misma nobleza práctica que un cardumen ante la amenaza, o la misma sabiduría adaptativa que un moho resolviendo un laberinto.
La vida nos enseña con paciencia lo que la razón humana tarda en aprender: La inteligencia no siempre reside en la brillantez aislada de un individuo; muchas veces se despliega como una red sutil —una inteligencia coral— donde el conocimiento, la memoria y la acción emergen del entretejido de gestos simples.
Bacterias y la comunicación invisible
Las bacterias, seres microscópicos que durante mucho tiempo fueron vistas como simples organismos sin coordinación, esconden uno de los ejemplos más fascinantes de inteligencia colectiva: el quorum sensing. Este mecanismo consiste en la liberación y detección de señales químicas que permiten a las bacterias saber cuántas son en un entorno determinado. Una vez que alcanzan un umbral poblacional, cambian su comportamiento al unísono: producen toxinas, generan biopelículas, se vuelven resistentes a antibióticos o inician procesos de simbiosis.
Este fenómeno, estudiado en especies como Vibrio fischeri, muestra que incluso organismos unicelulares pueden comportarse como una comunidad inteligente. Su capacidad de decidir colectivamente cuándo actuar y cómo coordinarse convierte al mundo microbiano en un espejo inesperado de nuestras propias asambleas humanas: la voz de uno solo no basta, pero la suma de todos produce una acción poderosa.
Hienas: La caza en matemáticas vivas
En las sabanas africanas, las hienas manchadas nos enseñan otra lección de cooperación. Estos animales cazan en grupos coordinados que superan en astucia y eficiencia a los depredadores solitarios. Las investigaciones han demostrado que las hienas logran rodear a sus presas, dividirse en subgrupos y comunicarse con vocalizaciones complejas que organizan la estrategia de caza.
La inteligencia colectiva de las hienas no es solo táctica, sino social: Su éxito depende de vínculos jerárquicos y alianzas flexibles dentro del clan. Cada individuo sabe cuál es su lugar, y el resultado es una coreografía de ataque donde la coordinación asegura alimento para todos. En ellas, la naturaleza nos recuerda que la fuerza del grupo supera a la destreza individual.
Leones: La sinfonía de la caza en manada
Los leones, conocidos como los únicos felinos verdaderamente sociales, despliegan una estrategia de caza colectiva donde las hembras, principales cazadoras, dividen roles con precisión. Algunas emboscan, otras persiguen, mientras una minoría espera para bloquear la huida de la presa. Esta división espontánea de tareas se basa en la experiencia, la confianza y la coordinación visual y sonora.
La caza de los leones muestra que la inteligencia colectiva puede emerger incluso entre depredadores que, por naturaleza, podrían ser competitivos. En lugar de rivalizar, las leonas convierten su cooperación en un arte que garantiza la supervivencia del grupo entero, incluidos los cachorros y los machos que vigilan el territorio.
Dinosaurios: La hipótesis de la caza cooperativa
El registro fósil sugiere que ciertos dinosaurios carnívoros, como los Deinonychus o los velociraptores, pudieron haber cazado en grupo. Las huellas fósiles y los restos de presas grandes han llevado a los paleontólogos a plantear la hipótesis de que estos depredadores se organizaban colectivamente para derribar presas más grandes que un solo individuo no podría vencer.
Aunque la evidencia aún se debate, imaginar a los dinosaurios cazando en manadas coordinadas nos abre a la idea de que la inteligencia colectiva no es un rasgo reciente. Tal vez hace millones de años, en los paisajes prehistóricos, ya resonaban las primeras sinfonías de cooperación animal, donde la fuerza de la comunidad superaba la de cualquier depredador solitario.
Homínidos y la cacería de mamuts
Pero quizá el ejemplo más revelador para nosotros proviene de nuestros propios ancestros. Los homínidos primitivos, mucho antes de la agricultura y de la escritura, ya comprendieron que enfrentarse a un mamut requería algo más que fuerza bruta: necesitaba estrategia compartida. Coordinaban emboscadas, utilizaban el terreno a su favor, encendían fuego para confundir o acorralar, y desplegaban tácticas de cooperación que unían a todo el grupo.
Esta caza no era solo una estrategia alimenticia, sino un ritual de cohesión: Alrededor del esfuerzo común nacía la confianza, la memoria compartida y la transmisión de conocimientos. Los restos arqueológicos que muestran mamuts cazados en grupo nos hablan de la raíz de nuestra cultura: la inteligencia colectiva fue la herramienta que nos permitió sobrevivir en un mundo hostil y, en última instancia, forjar la historia humana.
Epílogo: Lo que los animales nos enseñan sobre el futuro humano
Al recorrer la geografía de la inteligencia colectiva en el mundo animal, lo que emerge no es sólo admiración, sino un espejo que nos interpela. La humanidad, con toda su complejidad tecnológica y cultural, sigue enfrentando dilemas semejantes: cómo decidir en conjunto, cómo distribuir esfuerzos, cómo sostener la vida en medio de un entorno incierto y cambiante. El epílogo que sigue quiere desplegar la resonancia de esas lecciones, y la urgencia de asumirlas como ejemplo para nuestro porvenir.
La humildad de aprender del otro
El ser humano suele proclamarse como cima de la evolución. Sin embargo, al mirar a los animales, descubrimos que la inteligencia no es sólo cuestión de cerebros grandes ni de lenguajes articulados. Las abejas nos muestran cómo una comunidad puede evaluar opciones sin necesidad de un líder absoluto; las hormigas nos revelan que la cooperación descentralizada puede construir estructuras más sólidas que cualquier plan individual; los cardúmenes nos enseñan que el movimiento conjunto puede salvar vidas donde el egoísmo condenaría a la extinción.
Esta humildad es necesaria para una especie que hoy enfrenta crisis globales. Aprender de la naturaleza no significa renunciar a nuestra singularidad, sino ampliar el horizonte de lo posible. El primer paso hacia la verdadera inteligencia colectiva humana consiste en reconocer que no hemos inventado la cooperación, sino que somos herederos de una sabiduría más antigua.
La importancia de la interdependencia
La inteligencia colectiva de los animales nos recuerda que ninguna vida es aislada. Una colmena sin abejas coordinadas es sólo cera vacía; un hormiguero sin interacción es polvo estéril; un cardumen disperso es un banquete fácil para los depredadores. Lo mismo ocurre con la humanidad: la ilusión del individuo autosuficiente, del país que puede prosperar al margen de los demás, es un espejismo. El cambio climático, las pandemias y las crisis energéticas han dejado claro que la supervivencia de unos depende inevitablemente de la acción de todos.
El futuro de nuestra especie pasa por entender esta interdependencia. No se trata de sacrificar la singularidad individual, sino de articularla en una red de colaboración donde las diferencias sean recursos y no amenazas. Igual que la diversidad de roles fortalece a las colonias animales, la pluralidad cultural, científica y social puede ser nuestra mayor defensa ante la incertidumbre.
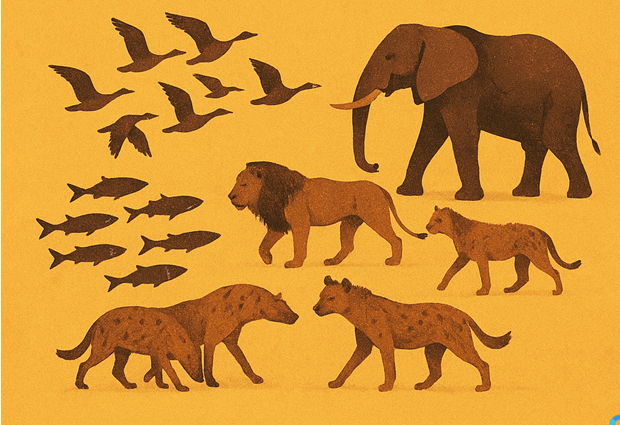
El porvenir de la especie: Inteligencia compartida
Si algo nos enseñan los animales es que la inteligencia colectiva no es sólo un mecanismo de supervivencia, sino también una promesa de futuro. Allí donde cada individuo se vuelve insuficiente, la comunidad abre horizontes. Así como las abejas deciden hacia dónde volar y los babuinos eligen hacia dónde avanzar, nosotros deberemos aprender a decidir en conjunto el rumbo de nuestra civilización.
El porvenir exige sistemas que integren la información dispersa, que permitan que las señales de alerta —sean climáticas, sociales o éticas— no se pierdan en el ruido. La inteligencia colectiva es la clave para evitar que minorías ruidosas impongan su interés sobre el bien común. La democracia, la ciencia abierta, las redes de colaboración global son apenas los primeros pasos hacia un modelo humano que refleje las virtudes de la naturaleza: resiliencia, adaptabilidad y cooperación.
En última instancia, lo que está en juego no es sólo la eficacia de nuestras instituciones, sino la continuidad de la vida en el planeta. Si aprendemos de los animales, podremos transformar nuestra fragilidad en fortaleza compartida. Si ignoramos la lección, la historia quizá nos recuerde como la especie que supo volar hasta la luna, pero que olvidó caminar junto a sus semejantes.
Fuentes de referencia:
- Thomas D. Seeley — estudios sobre la comunicación y toma de decisiones en colmenas (el libro The Wisdom of the Hive y sus trabajos de campo).
- Iain D. Couzin et al. — liderazgo efectivo y toma de decisiones en grupos en movimiento (modelos de transmisión de información en grupos).
- Vicsek et al. (1995) — modelo de partículas auto-propulsadas y explicación física de transiciones a movimiento colectivo.
- Strandburg-Peshkin et al. (2015) — toma de decisiones compartida en babuinos, uso de GPS de alta resolución para analizar consenso.
- T. Nakagaki et al. (2000) — Physarum polycephalum resolviendo laberintos (moho que realiza cómputos espaciales).
- Deneubourg y estudios sobre forrajeo y feromonas en hormigas; revisiones sobre mecanismos de rastreo y selección de rutas.
- Deborah M. Gordon — trabajo sobre colonias de hormigas como sistemas distribuidos (libros y artículos).
- Nagy et al. (2010) — dinámica jerárquica en bandadas de palomas (líderes temporales y orden flexible).
- Bonabeau, Dorigo y Theraulaz — Swarm Intelligence y la aplicación de principios naturales en algoritmos y robótica.
- Estudios sobre comportamiento centinela en suricatos y mamíferos cooperativos (Clutton-Brock y otros).
Fotos: Pixabay







